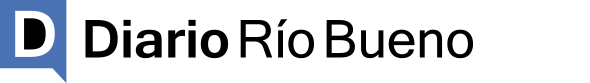La primera Llanquín que se instaló en las tierras del Ñadis fue una madre soltera llamada Faustina que partió desde Conales para llegar al valle del Colonia embarcada en una lanchita de los ingleses junto a sus cuatro retoños. (Crónica literaria de Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 10 mesesPara contarles esta historia, adapté parte de la entrevista realizada al anciano Francisco Olavarría de Puerto Aysén, que había jugado de wing en un famoso club deportivo en los primeros aires del nacimiento. Me contó su vida largo y tendido, mientras afuera, oh sorpresa, llovía a cántaros.
Después que la primera Llanquín entró a esos lugares, su hermano Clodomiro lo haría también pero mucho después, cuando ya se daba por cierta la noticia de que era el padre de sus hijos. Faustina venía viajando a Los Ñadis para establecer una familia con su hermano. Pero un incidente durante el zarpe en Puerto Montt provocó que se perdieran. Y del padre de sus hijos nada se supiera nunca. Al llegar con sus chicuelos al lugar, la mujer tuvo que improvisar una choza de astillones parados, con techo pajizo hecho de pilotes con varas de coigüe. Y hasta se dio tiempo para hacer una cocina con fuegón y piso de tierra. A veinte metros de la casa había dos corrales de encierre de palo rollizo con cercos de varones de tepú y unas bordas rústicas para caballos. Faustina no alcanzó a terminarlas y tuvo que dejar para el otoño el levantamiento de un tinglado de techo con tabla ruberoid para sus ovejas. Dos meses después se dio cuenta que había enflaquecido de tanto trabajo. Por eso, cuando logró terminar, pensó dedicarse a la labranza, a ver si los porotos, el tabaco, las coles y el fruteral daban por el suelo con su demacramiento.
La llegada de Pilquimán
Una mañana de lluvia conoció a Bartolo Pilquimán, a quien hizo desmontar y desensillarse para tomar unos amargos y de quien se enamoró perdidamente, tanto, que comenzó a crecer maleza a la entrada de la casa y a andar con la cara sucia los niños por ahí. Pilquimán era argentino y viudo, tenía un hijo ausente y era reconocido como experto en ganado, justo lo que la Faustina necesitaba para empezar a levantar los corrales y meter ahí dentro sus setenta y tantas ovejas antes de que llegara el invierno. Cuando Bartolo le fue explicando que había en sus tierras más de un millar de reses de su propiedad y que el galpón tenía que medir el doble de lo pensado, a la Faustina se le entró el habla y sintió que aumentaba su amor por él, más aún cuando escuchó de su boca que traería ciento treinta caballos, setenta chivas y veintiséis vaquillonas.

El viaje a la frontera
Al día siguiente se levantó más temprano que de costumbre y ensilló su caballo para pedirle prestadas dos yuntas con carros al vecino Chodil. Esa misma noche planificaron un viaje a la Argentina sentados a la luz de los chonchones.
—Habrá que conchabar troperos —dijo el hombre. Pero no le dio ninguna importancia.
Lo que Faustina Llanquín no sabía era que su hermano Clodomiro Llanquín Coñiflí la estaba buscando a ella y a sus hijos en Puerto Aysén y había recorrido durante una semana el pueblo entero, preguntando en cuanta taberna, hotel o lenocinio a ver si alguien la conocía o la había visto por ahí. A todos les decía que se habían perdido en Puerto Montt en el verano de 1918 al abandonar el barco para comprar papel de arroz. Cuando quiso regresar, en el embarcadero ya no había nadie. Después supo que esa noche nadie escuchó el pitazo de zarpe porque había caído un pájaro muerto por el cañón del silbato y el mecanismo se había trabado. Llanquín se quedó abajo y perdió el vapor, el pasaje y todo contacto con su gente.
Mientras pasaban los años a la Faustina se le fue borrando rápidamente la imagen del padre de sus hijos, hasta que cayó en la cuenta que era mejor olvidarlo para siempre.
Pilquimán iba tizando a los bueyes por la ruta del Coyte y a su lado gritaban el Yuyo y el Fedoro que ya habían cumplido dieciséis y dieciocho años. Más atrás iba la Faustina sentada al pértigo con la caña larga sobre el yugo, riendo siempre con la Sorfita. Seis horas duró el trayecto hasta la frontera. Se divisaban por ahí algunas casas de astillones y también baños de ganado frente a la gendarmería. El sol ya se ponía y debían continuar el viaje si querían llegar mañana a San Julián. Pero ninguno llevaba papeles ni documentos, así que los gendarmes se mostraron algo puntillosos, hasta que Bartolo les puso sobre el mesón un par de billetes grandes que sus manos rapiñaron con verdadero frenesí. Abandonaron el hito, justo cuando estaba oscureciendo. Llevaban unos papeles celestes que les servirían para el regreso, con la condición de que en el primer civil se empapelaran bien porque hasta ahora seguían siendo ciudadanos indocumentados.
Durmieron bien sobre los carros torcidos. Pero tenían que descansar así que se bajaron por’ái y los bueyes pasaron la noche rumiando sobre el coirón. Cuando despertaron ya eran las siete, pero no escucharon cantar ningún gallo ni correr una sola brisa.

El día antes Clodomiro Llanquín ya había llegado a Puerto Aysén y escuchaba atentamente a un paisano que recordaba haber visto años atrás a la mujer y los cuatro niños mirando a lo lejos, como buscando a alguien. El suceso era algo bien conocido entre los paisanos y las vecindades.
―Le recomiendo que tome el barco y siga la misma ruta de ellos, al sur, siempre al sur. Así los va a encontrar, le dijo un pionero.
Sonrió quedamente, mientras evocaba a Faustina y sus cuatro hijos a quienes volvería a ver si es que los hallaba. Sintió que su corazón estaba contento, pero no sabía ni se imaginaba que la Faustina ahora lo había cambiado por otro hombre. Poco más de catorce años habían pasado desde la última vez que se vieron.
―Los niños ya deben estar grandes ―pensó.
El milagro de las tierras propias
Nadie le había dicho una palabra a la Faustina que mientras más hijos pariera, el gobierno les activaría el derecho a tener tierras. Pilquimán se lo mentó y creció en ella la codicia como la lluvia de junio bajo los bosques del Saltón. Se preguntaba si acaso eso era verdad, incluso le dio por preñarse de nuevo, y hasta ganas de correr le dieron para decirles a sus hijos adolescentes que preñen también a sus hermanas, porque mientras más hijos nazcan, les dijo, mayor sería su hacienda y podrían tener muchos más animales y espacio para pastoreo y un montón de platal. Así que al día siguiente fue y habló con Bartolo para decirle que quería empezar a preñarse lo antes posible. Y también llamó a Yuyo y al Fedoro y les dijo lo que pensaba sobre ellos y sus vírgenes hermanas, pero los jovencitos se asustaron diciendo que cómo iba a ser posible semejante barbaridad.
Una especie de insanía se le estaba metiendo muy profundo en su cerebro. Y ahí se quedó, tan ausente, como si algo se le hubiera incrustado ahí dentro para robarle todo lo que era.
―Vayan a verlas bañarse ―les recomendó. Escóndanse por ahí cerca de los troncos y sin que se den cuenta, empiecen a conocer esos cuerpos, primero de lejos.
Faustina le agradeció a Pilquimán el haber llegado a esta parte del mundo para enseñarle cosas que ella nunca había escuchado. Aquella misma noche y durante muchas después cuando nadie la veía, echó en el vaso de vino de Bartolo un brebaje que le había enseñado a hacer su abuela de Conales con hierbas que se daban en la tembladera y las mezcló con raspaje de uña de puma. Ese contenido era tan infalible que no había hombre que no mantuviera su tiesura por dos días enteros o incluso más.
Lo que fueron a buscar a San Julián lo cargaron íntegramente en los dos carros, y faltó espacio para que entre todo lo que compraron. Había cuatro hachas con astiles, clavos y herramientas, lazos trenzados y una montura completa para el caballo de Bartolo. Acomodaron brea y antisárnico, velas y velones para pasar un buen invierno y una escopeta Winchester de dos cañones, tres sacos de semillas, jabón, tabaco y papelitos de papel de arroz, además de las provisiones para el año, agujas y vestidos bien hechos para las chicas. Lo más importantes eran los rollos de alambres y los clavos que ocuparon más de medio carro del que iba más atrás.
Por la tarde, Bartolo se ausentó montado en su caballo y le dijo a la mujer que esperara junto a los niños en los carros, que mañana llegarían las tropas y los hombres con perros y caballos.
El último asado al palo
Al otro día, cerca de las nueve se sintió un poderoso estruendo y una polvareda de padre y señor que dejó preocupada a la Faustina y a sus hijos.
El viaje desde San Julián duraría un par de días. Faustina se imaginaba a su tierra natal de Conales y en ningún caso era capaz de comparar ambos territorios. En un momento determinado del viaje, cuando los troperos gritaron a la ronda muerta, Bartolo Pilquimán se le acercó a su mujer y sin decirle nada puso al pértigo a Fedoro y la bajó del carro. En medio del bosque penumbroso los pájaros dejaron de trinar mientras se trenzaron en el rito caliente de carne y piel para no defraudar a la tierra de las estirpes. El encuentro era el mejor anuncio de que se abría un nuevo camino en los dominios del Ñadis. Dos días estuvieron amándose y resoplando en la selva, como animales baguales, desoyendo balidos de ovejas y rumor de ventisqueros. Dos días después ya habían llegado al valle mientras los hombres levantaban campamento cerca de la casa y empotraban estacas alrededor de las reses. Por un instante creyeron ver en lo más alto de la explanada un hilillo negro de humo subiendo por los techos. Eso significaba que alguien se encontraba dentro de la cabaña.
—Debe ser Antidoro mateando— se atrevió a decir la Faustina, —se lo pasa todo el día en eso. Ahora vendrá a encontrarnos.
Pero no vino. Había un cordero cociéndose al calor de la fogata. Lo extraño era que a Antidoro nunca jamás lo vieron parando un cordero frente a la bodega y lo que veían era eso, un gran fogatón con leña de ñires ardiendo y un cordero entero crucificado en la tierra a unos cincuenta centímetros de las brasas y sus fuegos. Tampoco nadie respondió a sus chiflidos. Esbozó una sonrisa y se acercó a abrazar a su hombre, relajada y feliz.
.jpg)
—Parece que nos vieron cara de hambre—, bromeó—. Seguro que fue a buscar algo que le faltaba. Y empezaron a apearse.
Había troncos para sentarse, siempre los habría. Aspiró los quilantales y el sordo ruido de las correntadas del río. Se enorgullecieron de ese espacio suyo tan familiar y no encontraron nada mejor que alegrarse ante el cordero casi a punto. Pero Antidoro no llegaba.
Los chicos fueron corriendo hasta el arroyo y chapotearon en él un buen rato. Los caballos estaban libres y trotaban por el corral. Los perros se habían puesto a dormir. La Faustina entró a la casa. Pilquimán hacía tiempo que no comía cordero parado. Se notaba, por el cuchillo en su mano y sus movimientos de temblor contenido.
—Bueno —dijo finalmente. Ya que no hay cocinero, me quedo aquí y lo terminamos. Yo me encargo.
Faustina trajo unas papas y ensaladas de berros. Todos, cuchillo en mano, se acercaron hasta el nuevo anfitrión que les cortó unos trozos humeantes de carne rociados con brebajes y chimichurris de ajo y hierbabuena, saladillas, ají rojo cilantro y cebollines. Llamaron a los troperos, y al capataz y se arrimaron los tres peones de la cuadrilla y los perros que ya lo habían empezado a olfatear todo. Comieron tan a gusto, deleite y contentamiento que parecía acabo de mundo. Los chicos retozaban campo adentro, los peones y cuadrilleros ya habían vaciado unas tres botas enteras, la Faustina y Pilquimán reían cerca de la fogata con los ojos encendidos por el calor y el vino y los perros corrían detrás de los chicos. Otra media hora pasó como un soplido. Y Antidoro no dio señales de vida.
Hasta que se oyó el grito profundo y desgarrador de la hija más pequeña, que abrió ojos inmensos y se llevó las manos a la boca. A su lado la Julita cerró los ojos y se fue de ahí.
—¡Hija, qué pasó! —gritó Faustina.
A su lado, Bartolo se adelantó llevándose a la mano la colt que colgaba del tirador. Frente a ellos se balanceaba un cuerpo tapado por los ñires, que no podían distinguir.
—¡Es Antidoro! —gritó Faustina, gimiendo.
El ahorcado se balanceaba lúgubremente bajo la rama de los ñirantales. Bartolo con tres hombres le soltaron las ataduras, aflojaron el lazo del cuello y lo bajaron a tierra. Al caer, se deslizó de la campera negra un papel oscuro y grasiento. El gaucho tomó el papel y lo leyó:
Soy el hermano de Faustina, el padre de estos cuatro niños, a quienes he buscado por catorce años. Pero ya los encontré a todos. Ayer, cuando regresaron, los vi de lejos y sentí mucho dolor al saber que ella se olvidó de mí y me abandonó por otro. He llorado mucho al saber del mismo Antidoro. Me costó mucho deshacerme de él. Cuando escuchen el estampido de un disparo, me mirarán, me buscarán. Estaré arriba del risco más alto, me mirarán y yo también. Lo malo es que será la última vez.
Cuando lo vieron, estaba montado en un matungo. El estampido les llegó fuerte y poderoso. Luego llegaron dos más, tres, cinco, con el eco retumbando entre los cañadones.
Al día siguiente los cadáveres cubrían el pastizal en distintas posiciones.
Las chicas quedaron abrazadas, sus hermanos tendidos en la pampa, los peones tumbados cerca del galpón. Una bota de vino cayó sobre el pasto y el fuego creció alto, a todo dar. Bartolo quedó cerca de los árboles. La Faustina, sentada junto a un calafate con los ojos muy abiertos.
Hallaron después, cerca del asado, la última botella vinera desbordada de chimichurri, aderezos sabrosísimos, jugos y condimentos que hicieron que ese último cordero de sus vidas supiera tan rico y delicioso, incluso a la hora de su muerte.
OBRAS DE ÓSCAR ALEUY
.jpg)
La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).
Para conocerlos ingrese a:
Oscar Hamlet, libros de mi Aysén | Facebook
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
179760